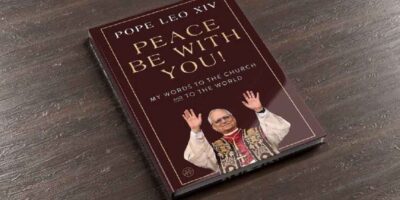POR TEÓFILO LAPPOT ROBLES
El movido escenario electoral hunde sus raíces en tiempos inmemoriales, conforme al recuento de la historia universal.
En cada caso hay que tomar en consideración limitaciones, modalidades y peculiaridades que traspasan épocas y lugares.
Basta tomar como punto de partida, con referencia a lo anterior, a los comienzos de lo que se conoce como la Era Cristiana.
Cuando Jesucristo pisaba con sus sandalias territorios de Judea, Galilea y Samaria, tales como Nazaret, Emaús, Jerusalén, Jafa, Cafernaum y otros, dos partidos pujaban por tenerlo en su cúpula dirigencial, por conveniencias políticas de ese tiempo. Ambos fracasaron en sus pretensiones.
De un lado estaban los Zelotes, aguerridos judíos que mezclaban religión y política para combatir a las autoridades del Imperio Romano, que entonces controlaba esa parte del mundo por órdenes del emperador Augusto.
Por la otra parte estaban los Saduceos, que también eran judíos, pero con la preeminencia social de su origen aristocrático, cuyas simpatías se inclinaban por el poder de turno en esa zona del Oriente Medio. Al frente de ellos estuvo por un tiempo el famoso Poncio Pilatos, autoridad romana en Judea.
En lo que toca a la República Dominicana su sistema electoral ha formado parte de la Ley Suprema desde el 6 de noviembre de 1844, cuando se dio a conocer el resultado del trabajo del Congreso Constituyente, presidido por Manuel María Valencia, quien tenía experiencia legislativa adquirida desde el 1837 cuando fue diputado en el Congreso haitiano.
Para una mejor comprensión de las diferentes etapas que han atravesado las elecciones para elegir autoridades dominicanas es preciso acudir al contenido de la carta magna fundacional del país, y al hacer el escrutinio de la misma comprobar las principales fuentes que sirvieron de inspiración a sus creadores.
Una lectura a fondo de la referida constitución del 6-11-1844, la cual constaba de 211 artículos, permite confirmar juicios del pasado, en el sentido de que tanto para la cuestión electoral como para el resto de los puntos que abarcaba tenía vinculaciones con textos similares de otros países.
Por ejemplo en ella se puede notar un reflejo del sufragio universal masculino indirecto que contenía la accidentada Constitución de Cádiz (la famosa Pepa), promulgada por las Cortes Generales españolas el 19 de marzo de 1812.
El referido texto constitucional, de gran calado jurídico, fue derogado el 4 de mayo de 1814, con sólo dos años de vigencia. Aunque válido es decir que volvió a ponerse en vigor el 8 de marzo de 1820, durante 3 años, y por tercera y última vez retomó su eficacia por unos meses, entre 1836 y 1837.
De igual manera es oportuno decir que los constituyentes dominicanos de 1844 asimismo tomaron en cuenta los 7 artículos y 21 secciones de la constitución firmada en la ciudad estadounidense de Filadelfia, el 17 de septiembre de 1787, cuyos creadores señalaron en su introducción que la misma buscaba “establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior…”, así como asegurar “los beneficios de la libertad”.
Sirvieron de referencia a los aludidos constituyentes, además, algunas disposiciones de las normas supremas de Haití de los años 1816 y 1843.
Igualmente trazas de textos con rango constitucional de Francia, correspondientes a los años 1799 y 1804 se observan en nuestra primera Ley de Leyes, tanto en lo concerniente al sistema electoral como en otros ámbitos de la misma.
Dicho lo anterior sin dejar de señalar que los primeros constituyentes del país no se olvidaron de poner a la entonces recién nacida República en la mira abarcadora de la “advocación del Dios, Supremo Legislador del Universo”.
Pero entrando específicamente en el tema central de esta crónica hay que decir que el capítulo VI del primer texto constitucional dominicano trazó, en 12 artículos (160-171), el mecanismo operativo de las asambleas primarias y los colegios electorales.
Es de rigor señalar que la referida carta magna del 6 de noviembre de 1844 tenía varios aspectos importantes en el tema electoral, pero dos de ellos resaltaban, a saber: a) hacía referencia a la creación de una ley para precisar detalles importantes concernidos a la elección de funcionarios públicos (ora de manera directa ora de forma indirecta) y b) era selectiva en el sentido discriminatorio para que los ciudadanos pudieran sufragar.
El segundo párrafo de su artículo 160 señalaba de manera taxativa que para ser sufragante en las asambleas primarias se requería lo siguiente:
“ Ser propietario de bienes raíces, o empleado público, u oficial de ejército de tierra o mar, o patentado por el ejercicio de alguna industria o profesión, o profesor de alguna ciencia o arte liberal, o arrendatario por seis años, a lo menos, de un establecimiento rural en actividad de cultivo”.
Los que vivían de un salario en el sector privado, los militares no oficiales y las mujeres, entre otros, no tenían derecho a ejercer el voto.
Casi un siglo después de crearse el Estado Dominicano fue que las mujeres dominicanas lograron, con su lucha y perseverancia, que se creara la Ley 390, promulgada el 18 de diciembre de 1940.
Mediante dicha ley adjetiva se reconocieron algunos derechos que se les habían negado.
Entre las sufragistas más activas y visibles debo mencionar a Abigail Mejía Soliére, Petronila Angélica Gómez, Mercedes Laura Aguiar, Delia Weber Pérez, Patria Mella, Ercilia Pepín y muchas otras con méritos sobrados para figurar en la historia nacional.
La referida ley fue confeccionada en clave de aplicación de la frase latina “mutatis mutandis”. La clasifico así porque sus letras y su espíritu eran reivindicadores de derechos largamente postergados.
Con ella se permitió que las dominicanas participaran en elecciones para elegir y ser elegidas en funciones nacionales, provinciales o municipales.
Fue más que un triunfo psicológico, una realidad reclamada durante muchas décadas.
El artículo 1 de la citada Ley 390 indica que: “Se declara que la mujer mayor de edad, sea soltera o casada, tiene plena capacidad para el ejercicio de todos los derechos y funciones civiles, en iguales condiciones que el hombre”.
Un año y días después de entrar en vigencia dicho texto se realizó la reforma constitucional del 10 de enero de 1942, dándole rango sustantivo a los derechos electorales de las dominicanas.
Lo anterior se comprueba al combinar los artículos 10 y 81 de la mencionada carta fundamente de 1942, en los cuales se consagró como condición general (con excepciones que no tenían que ver con el sexo) el derecho a elegir y ser elegible “para las funciones electivas”.
teofilo lappot